“¡Pónle play, güey!”
La terraza del Centro Cultural España estaba repleta. Mi turno en la rueda de DJ’s de esa noche de verano había comenzado diez minutos atrás, y el drum and bass con el que inundaba la pista movía a los grupos de gente en olas que rebotaban de un lado al otro.
Desde el escenario, con un oído medía los beats de la siguiente rola y con el otro me subía al impulso de la música que mecía la marea. Hasta que una rubia en pleno baile golpeó la mesa de sonido, movió los cables enchufados a la potencia y hundió a la fiesta en un negro silencio de altísimo riesgo.
“¡Pónle play, güey!”
El grito (¿o advertencia?) llegó desde la izquierda de la pista, y alcancé a escucharlo mientras reacomodaba los cables. Por obra y gracia del humor chilango, la frase se convirtió en un milagro que desactivó la tensión y, al menos por un breve instante, evitó que la multitud me arrinconara sobre la baranda para lincharme allí mismo, a espaldas de los otros sacrificios humanos enterrados bajo el Templo Mayor.
LA IMPORTANCIA DE PETER MURPHY EN LA MÚSICA

A pesar de lo nervioso que estaba no tardé mucho en reconectar el cable herido, aunque cada segundo de rechifla se me hizo eterno. Lo que poco antes era una celebración de alegría y sensualidad empezaba a transformarse en una incontrolable bomba de tiempo alimentada por la impaciencia, la ira y la frustración.
Hasta que, protegido por el efecto del grito que hizo reír a los que no estaban para bromas, volví al drum and bass y la fiesta siguió como si nada hubiera pasado. Mis compañeros y yo tocamos durante más de tres horas, solo paramos cuando los responsables del lugar corrieron al último borracho.
Y una vez que la terraza quedó despejada, vi que justo en el medio de la pista, enfrente del pequeño escenario al que nos trepábamos para tocar, había manchas de sangre en el suelo. Literalmente, sin metáforas, alguien en la fiesta había querido bailar hasta morir.
 Esa noche en el corazón del Centro Histórico chilango me quedó claro que la música es una droga. Esto es algo que cualquier DJ sabe muy bien. En definitiva, poner música consiste básicamente en drogar al auditorio, manejar los tiempos de una euforia in progress mediada por el estimulante que representan las ondas sonoras convertidas en ritmo.
Esa noche en el corazón del Centro Histórico chilango me quedó claro que la música es una droga. Esto es algo que cualquier DJ sabe muy bien. En definitiva, poner música consiste básicamente en drogar al auditorio, manejar los tiempos de una euforia in progress mediada por el estimulante que representan las ondas sonoras convertidas en ritmo.
Cuando ese estimulante interrumpe su efecto porque alguien pisa un cable o mueve una mesa, los drogadictos musicales abandonados al silencio de la pista reaccionan con la misma ansiedad de aquel que llama y llama a un dealer que no contesta justo cuando los polvos mágicos empiezan a acabarse.
Pero si los cables se reconectan sin demoras y los DJ’s se esfuerzan más que nunca por dejar atrás el incidente, la euforia grupal puede alcanzar el trance, ese abrazo metafísico con el aquí y ahora en el que solo la danza es capaz de intuir lo que no sabemos que somos.
Hasta esa noche yo me limitaba a pensar que la música es la más democrática de las artes. Y es que, a mi manera de ver, no es tan elitista como, digamos, la literatura, que exige un aprendizaje mínimo (y, muchas veces, no tan mínimo) para leer o escribir.
No, en la música cualquiera puede, por ejemplo, cantar. Y por eso interpretamos grandes clásicos en la ducha, arrullamos a los bebés con canciones verdaderas o inventadas al instante, tarareamos cuando nos sentimos nerviosos y cantamos si estamos contentos.
De hecho, a la vida la impulsa un tambor, quizá el primero de todos, que irriga nuestro cuerpo y nos acompaña hasta el último de nuestros días, aquel que llega precisamente cuando él deja de tocar. En un sentido amplio y primigenio, somos ritmo. Marcados por ese tum tum original, cantamos, bailamos y buscamos por todo el mundo a esa única otra persona que vive y sueña al mismo son.
Todo eso pensaba hasta aquella noche, cuando me di cuenta que, además de un arte democrático, la música es una droga. Y que, como toda droga, en algún momento deja rastros de sangre. Como en la historia del flautista de Hamelín y sus ratas hechizadas a pura melodía.
O la de los marineros que pierden su rumbo cuando escuchan el canto de las sirenas. Para no hablar de los grupos que tocaban música clásica en los campos de concentración hitlerianos, cuya misión era drogar (anestesiar) a las víctimas que de un momento a otro marcharían hacia la cámara de gas.
O del caso más reciente de los presos de Guantánamo, torturados con insufribles dosis de Metallica, Skinny Puppy y Marilyn Manson a todo volumen. Con esa doble condición de arte noble y droga feroz en su incierta genética, y en una época en la que resulta omnipresente a través de celulares conectados a Soundcloud y Spotify, ¿será lícito suponer que la música podría estar al servicio de una cierta hipnosis blanda, colectiva, que nos anestesia (droga) y no nos permite pensar con claridad?
***
 Lo único cierto es que el poder de la música es tan evidente como ambiguo y enigmático. “Tengo pacientes con demencia, caóticos y confundidos, que al escuchar música parecen ordenarse —le dijo el gran Oliver Sacks a Larissa MacFarquhar durante un coloquio organizado por la Universidad de Columbia—.
Lo único cierto es que el poder de la música es tan evidente como ambiguo y enigmático. “Tengo pacientes con demencia, caóticos y confundidos, que al escuchar música parecen ordenarse —le dijo el gran Oliver Sacks a Larissa MacFarquhar durante un coloquio organizado por la Universidad de Columbia—.
Hay algo de claridad en la música, en su estructura. Creo que una pieza de música cualquiera es la antítesis del caos y la confusión. Es algo muy misterioso, pero veo centenares de pacientes con demencia que ya no pueden comunicarse verbalmente, pero que siguen accediendo a la música hasta el final”.
El propio Sacks explicó en Musicofilia que, aunque la inclinación humana a la música parece innata, en el cerebro no hay un “centro musical” (como sí lo hay de control de lenguaje y producción del habla), lo que significaría que esa familiaridad ancestral no forma parte de las adaptaciones evolutivas directas de la especie. O mejor dicho: ignoramos por completo cómo, cuándo y por qué la humanidad se enamoró de la música. Y mientras intentamos seguir sus pasos, ella aparece y desaparece de nuestras mentes por caminos indescifrables.
En El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, Sacks evoca a un paciente suyo que solo podía encontrar la ropa que buscaba si cantaba mientras lo hacía. Un estudio de la Universidad de Reading indica que, para quitarse una canción de la cabeza, lo más recomendable es mascar un chicle.
Y es bien sabido que, en los rituales chamánicos, la música funciona como una guía que precede y moldea el trance, la ruta hacia el abismo en el que las almas saltan de un mundo a otro. “El oído es el único sentido donde el ojo no ve”, escribió Pascal Quignard en el extraordinario El odio a la música. Y si eso fuera cierto, ¿qué es lo que ve el oído, que la mirada es incapaz de ver?
***
 Quizá la cibercultura, a través del proyecto i-Doser, tenga esa respuesta. A ver: reducida a su grado cero, la música no es más que una sucesión de sonidos, que a su vez crecen a la manera de ondas.
Quizá la cibercultura, a través del proyecto i-Doser, tenga esa respuesta. A ver: reducida a su grado cero, la música no es más que una sucesión de sonidos, que a su vez crecen a la manera de ondas.
En nuestra época, la tecnología reproduce ultrasonidos e infrasonidos y los comprime en archivos de mp3 cuyos tonos simulan experiencias (sentimentales, sexuales, oníricas) que prometen hacer más visible, y hasta palpable, lo que el oído ve cuando escucha música.
A la manera de una canción, que puede transmitir sensaciones que van de la euforia a la melancolía, estos archivos condensan esas y otras sensaciones a partir de pulsos binaurales, es decir, sonidos que trascienden la escucha y se instalan directamente en la cabeza.
El oído nunca dice lo que ve, pero el cerebro lo puede mostrar. Al menos esa es la promesa de i-Doser, el software que reduce a tonos binaurales la potencia psicoactiva de la música y se propone recrear las sensaciones que generan las drogas. A su manera, i-Doser es una droga sonora encerrada en una app. Una puerta que invita a recorrer el paisaje que solo el oído se permite ver.
A casi diez años de su lanzamiento online, aún no está claro si el software de i-Doser es una obra maestra del efecto placebo o el sueño dorado de todo drogadicto. En su web se explica que “la técnica implica jugar con dos tonos diferentes simultáneamente para producir un tono percibido en el interior de la cabeza, con el fin de alterar las ondas cerebrales”, pero la única manera de saber si de verdad funciona es olvidar los prólogos científicos y pasar a la acción.
Por ocho, diez o doce dólares, en esa misma página oficial hay paquetes de dosis para estimular la atracción (del dinero, del poder, del amor y del éxito), otros recreacionales (simulaciones de marihuana y peyote, pero también de una noche en una rave), sexuales (masoquismo, asfixia) y hasta espirituales (“Génesis”, “Hand of God”). Al lado de semejante menú, los churros y las rayas parecen juguetes de otros siglos.
Tal vez por eso mismo, en el primer acercamiento, i-Doser resulta entre inquietante y sospechoso, como si estuviéramos ante un viaje de LSD dentro de un libro de Paulo Coelho. Desconfiado pero muerto de ganas de que funcionara, descargué las tres dosis gratuitas para someterme al experimento de la ¿ingesta? y contarlo en esta crónica, siempre con el entusiasmo del adicto listo para perderse dentro de una ilusión desconocida.
Mientras descargaba el software, en una de las tantas páginas de Facebook dedicadas al tema leí que en el momento de probar una dosis es muy importante poner la mente en blanco. Según estos consejos, solo hay que ajustarse los audífonos, conectarlos a la compu y dejarse llevar.
En mi caso, a pesar de mis esfuerzos en el mundo del yoga, la verdad es que no sé si alguna vez en mi vida conseguí tener la mente en blanco. Lo más parecido que imagine o recuerde haber logrado en ese campo es el efecto de la marihuana, aunque no sé si reírse de cualquier estupidez equivale a poner al cerebro entre paréntesis. Sin embargo, no presté atención a los antecedentes y me tomé el tiempo necesario para armar la escenografía más zen que tenía a mi alcance.
Cerré la puerta del cuarto para que no entrara el gato. Rodeé la almohada con los cojines más confortables de la casa. Apagué las luces, bajé la pantalla de la computadora y me acomodé en la cama. Descansé unos 15 minutos, me relajé y traté de no pensar en nada. Me coloqué los audífonos y me dispuse a volar.
***
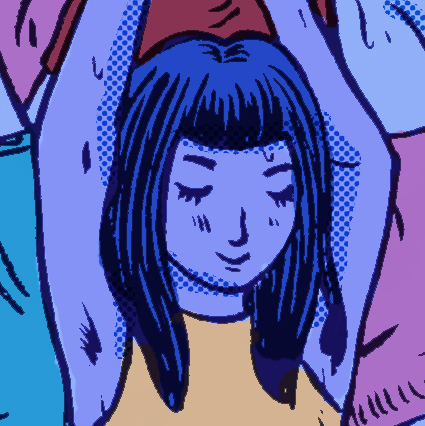 La primera dosis a la que me conecté se llama Content, dura unos 20 minutos y se supone que su efecto es sedante. La sentí más aguda que grave, un gran “ommmmm” cibernético con una frecuencia que sube y baja en intervalos muy suaves. Como no tenía la mente en blanco, me recordó a un tratamiento contra los nervios que hice años atrás, que incluía sentarme un buen rato en una silla de masaje con funciones de sonido vía audífonos.
La primera dosis a la que me conecté se llama Content, dura unos 20 minutos y se supone que su efecto es sedante. La sentí más aguda que grave, un gran “ommmmm” cibernético con una frecuencia que sube y baja en intervalos muy suaves. Como no tenía la mente en blanco, me recordó a un tratamiento contra los nervios que hice años atrás, que incluía sentarme un buen rato en una silla de masaje con funciones de sonido vía audífonos.
El paisaje que evocaba la grabación en la silla de masaje era playero, de vacaciones soñadas; el de Content, en cambio, era puro minimalismo ambiental, como si Philip Glass se hubiera olvidado de desenchufar un sintetizador al final de un concierto.
Atravesé Content sin grandes novedades, no me llevó a ninguna imagen en particular ni terminé más descansado que media hora atrás. Me quité los auriculares para descansar un poco y esperar algún efecto, pero una hora después me sentía igual de expectante y ansioso que antes de conectarme.
No sentí nada, me dije, y recordé que tras mis primer churro pronuncié la misma frase. Quizá por eso decidí no esperar más y probar la dosis Marijuana (con “j”), de 45 minutos, con la que sí tenía puntos de referencia para comparar si i-Doser funcionaba o no.
A diferencia de Content, la textura sónica de Marijuana tiene más matices. La recorre un aleteo con fondo marino, y en el interior de ese aleteo hay graves y agudos que suben y bajan. Quizá por ser más larga que Content evoca algunos paisajes mentales e induce más al sueño, aunque hasta donde entiendo no tiene absolutamente nada que ver con el estado de relajación, creatividad, expansión sensorial y ligereza que provoca la marihuana en su versión botánica y old school.
La tercera y última dosis que me quedaba se llama Sleeping Angel, y se toma para dormir. Como ni Content ni Marijuana habían cumplido mis altas expectativas, esta vez suministré Sleeping Angel a mi mujer, Adriana, no porque quisiera dormirla sino porque me interesaba saber si en otras personas i-Doser funcionaba mejor. Además, Sleeping Angel parecía inofensiva. ¿Quién no ignora que, como también ocurre en la música, hay ritmos y frecuencias sonoras que provocan sueño?
Media hora después le quité los audífonos a Adriana y le pregunté qué le había parecido. Me dijo que se sintió un poco más relajada, pero que no sabía si atribuirlo a la media hora de descanso o a lo que supuestamente había recorrido su cerebro. Para completar el experimento, me sometí a Sleeping Angel en el rincón tibiecito que había dejado Adriana y sentí, creo, lo mismo que ella. La frecuencia, similar a Content, era estable y monocorde. No alteraba, no molestaba, no provocaba nada singular. Tampoco el sueño.
***
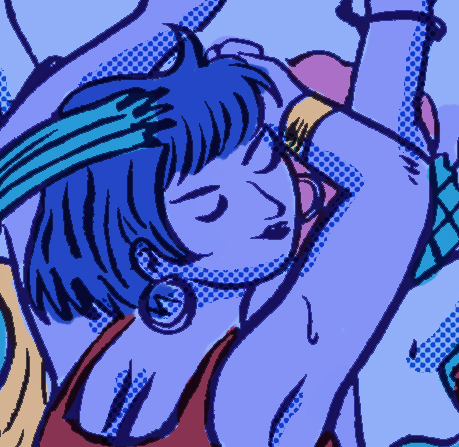 Al momento en el que escribo esta crónica i-Doser presume más de 10 millones de usuarios. Entre todos ellos, debe haber muchos que habrán tenido una experiencia similar a la mía, otros que estarán más satisfechos y quién sabe cuántos que habrán encontrado en este proyecto su droga a la medida.
Al momento en el que escribo esta crónica i-Doser presume más de 10 millones de usuarios. Entre todos ellos, debe haber muchos que habrán tenido una experiencia similar a la mía, otros que estarán más satisfechos y quién sabe cuántos que habrán encontrado en este proyecto su droga a la medida.
Los comentarios más favorables que encontré en la red se refieren a las dosis “Hand of God” y “Gate of Hades”, a las que describen como “sensaciones extracorpóreas” en las que hasta parece que la cama se mueve a gran velocidad. Personalmente, quizá avalado por mi experiencia de consumidor de sustancias psicoactivas, creo que siempre hay una droga para cada quien.
Nunca antes me había ocurrido que la ingesta de un estimulante no me produjera ningún efecto, pero sé —y me consta— que ciertas frecuencias (sean o no pulsos binaurales) pueden inducir algunos estados determinados, con lo cual no me extrañaría que algunas de estas dosis afecten a ciertas personas.
Quiero decir: a mí no me pasó nada con lo que probé, pero mantengo las expectativas. Así es la fuerza psicológica de la droga, uno siempre cree que hasta el churro más añejo y seco puede estar bueno. Probablemente en esa ilusión resida el encanto de i-Doser, cuyo concepto parece más cercano a la acupuntura sonora que a la alucinación psicoactiva.
Al mismo tiempo, su confortable virtualidad entra en sintonía con las necesidades de la época. No en vano todo el proyecto se basa en la simulación de experiencias, precisamente la piedra que fundamenta todo nuestro mundo digital.
En la red hoy simulamos amistades, amoríos, identidades propias, sexo y cacería de Pokémones. No es de extrañar que también se simulen drogas, aunque en este caso parecería que no hay mayor —ni más enigmático— estimulante sonoro que la música.
***
 La noche de aquel toquín en la terraza del Centro Cultural de España, una vez que la fiesta hubo terminado, seguí el rastro de sangre que comenzaba justo enfrente del escenario, en el suelo de la pista de baile. Las gotas se hacían cada vez menos visibles y, primero, llevaban a la escalera. Luego, al pasillo que conduce a la puerta de salida.
La noche de aquel toquín en la terraza del Centro Cultural de España, una vez que la fiesta hubo terminado, seguí el rastro de sangre que comenzaba justo enfrente del escenario, en el suelo de la pista de baile. Las gotas se hacían cada vez menos visibles y, primero, llevaban a la escalera. Luego, al pasillo que conduce a la puerta de salida.
Mientras cargaba discos resuelto a seguir las huellas, casi al lado del umbral que da a la calle, tres amigos se ofrecieron a ayudarme y sin preguntarme nada me subieron a un coche, rumbo a otra fiesta y al final a un concierto. La droga de la música nos tenía atrapados, lo gobernaba todo y dominaba la ciudad.















