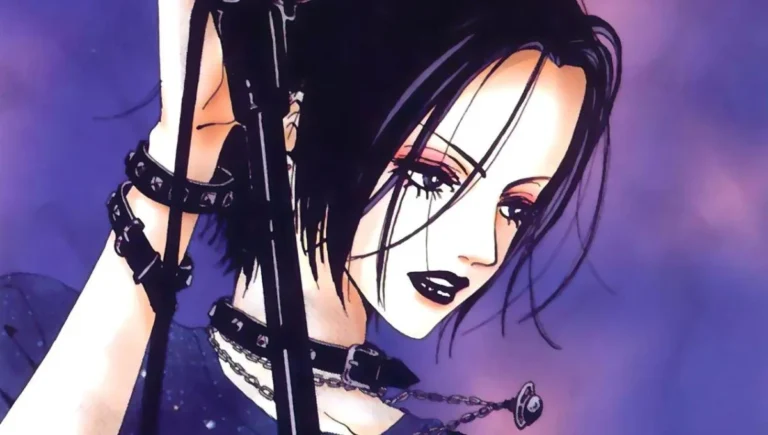Será inevitable que hable de mí mismo. Ahí voy.

Esa foto mía, con cara de loco, en la tapa de En el camino se explica porque yo acababa de bajar de una montaña en la que había estado más de dos meses en completa soledad y tenía la costumbre de peinarme, un poco para que me levantaran cuando hiciera dedo y un poco también para que las chicas me vieran como un hombre y no como una bestia salvaje, aunque mi amigo el poeta Gregory Corso se abría la camisa y agarraba el crucifijo de plata que llevaba al cuello con una cadenita y decía:
“¡Hay que usar esto y usarlo por afuera de la camisa y no peinarse!”,
así que pasé varios días en San Francisco con él y con otros conocidos, fiestas, reuniones artísticas, bares, jam sessions, lecturas de poesía, iglesias, hablábamos de poesía en la calle, hablábamos de Dios en la calle (y no sé dónde un grupito de vagabundos pasados de todo dijeron “¿Con qué derecho usa eso?” y mi propio grupito de músicos y poetas los calmaron) y por fin al tercer día la revista Mademoiselle quiso sacarnos fotos y yo posé como estaba, despeinado y con el crucifijo y con los demás, con Gregory Corso, Allen Ginsberg y Phil Whalen, y el único medio que no me borró después el crucifijo del pecho (sobre una camisa de algodón) fue The New York Times, y por lo tanto The New York Times es tan beat como yo, y me pone contento tener un amigo. Lo digo sinceramente: Dios bendiga a The New York Times por no borrar el crucifijo de la foto, como si fuera algo vergonzoso.
Para decirlo de una vez, quién es realmente beat, si consideramos que beat significa “abatido”, la gente que se tomó el trabajo de borrar el crucifijo son los verdaderos abatidos, y no The New York Times, ni yo mismo, ni el poeta Gregory Corso. No me da vergüenza usar el crucifijo de mi Señor. Es porque soy beat, es decir, porque creo en la beatitud y en que Dios ama tanto al mundo que le entregó a su único hijo.
Estoy seguro de que ningún sacerdote me condenaría por llevar el crucifijo por afuera de la camisa independientemente de adónde fuera, incluso en el caso de que hubiera una foto en la revista Mademoiselle. Así que ustedes no creen en Dios. ¿No es cierto, genios marxistas y freudianos? ¿Por qué no vuelven dentro de un millón de años y me explican todo, ángeles?

No hace mucho, Ben Hecht me preguntó en televisión: “¿Por qué mucha gente tiene miedo de ser sincera, qué pasa en este país, de qué tienen miedo?”. ¿Me hablaba a mí? Lo único que quería era que yo fuera sincero en contra de la gente, como desdeñosamente llevó a Dulles, a Eisenhower, al Papa, a todo tipo de individuos a los que desprecia con Drew Pearson para hablar en contra del mundo, esa es su idea de la libertad, a eso le llama libertad.
Quién sabe, Dios mío, pero el universo no es un vasto mar de compasión, la genuina miel sagrada no se oculta detrás de todo este espectáculo de vanidades y crueldad. Y en verdad, quién sabe si no es la soledad de la unicidad de la esencia de todo, la soledad de la verdadera unicidad de lo increado de la esencia increada de todo, la pura eternidad, ese gran potencial vacío que cae sobre todas las cosas como un rayo, esa bienaventuranza luminosa, Mattivajrakaruma, el Diamante Trascendental de la Compasión.
No, yo quiero hablar por las cosas: hablo por el crucifijo, hablo por la Estrella de Israel, por el hombre más divino que haya existido, que fue alemán (Bach), por él hablo, hablo por el dulce Mahoma, hablo por Buda, hablo por Lao-Tsé y por Chuang Tzu, por D.T. Suzuki hablo… ¿Por qué voy a atacar lo que amo más allá de la vida? Eso es beat. ¿Vivir la vida? Naaa, amar la vida. Cuando vengan y nos lapiden, no tendremos una casa de cristal sino solamente nuestra carne de cristal.
Esa foto salvaje y angustiosa que aparece en la tapa de En el camino, esa foto en la que se me ve tan beat, se remonta en realidad mucho más atrás de 1948, cuando John Clellon Holmes (el autor de Go y The Horn) y yo discutíamos el sentido de la Generación Perdida y el existencialismo posterior y yo dije entonces “creo que esta es más bien una generación beat” y él saltó y dijo “¡Cierto, cierto!”.
Se remonta también hacia 1880, cuando mi abuelo Jean-Baptiste Kerouac salía a la puerta en medio de una tormenta y agitaba la lámpara de kerosén iluminada a su vez por los relámpagos y gritaba “¡Vamos, vamos, a ver si tu poder te permite apagarme esta luz!”, mientras la mujer y los chicos temblaban en la cocina. Y la luz nunca se apagó.
Dado que soy para muchos el vocero de la Generación Beat (soy yo quien acuñó la palabra y fue alrededor de esa palabra que la generación tomó forma) debo decir que el coraje beat me viene de mis antepasados bretones, el grupo de nobles más independiente de toda Europa, que luchó hasta el final contra los Franceses Latinos (aunque un contramaestre rubio de un barco mercante me dijo una vez, cuando le hablé de mis ancestros bretones, en Cornwall, Bretaña: “¡Nosotros los vikingos salíamos de caza y les robábamos las redes!”).
Bretón, vikingo, irlandés, indio, delirante, no hay ninguna diferencia y no hay duda de que la Generación Beat, al menos en su núcleo duro, era un grupo de nuevos estadounidenses que trataban de vivir con alegría… ¿Irresponsabilidad? ¿Quién no ayudaría a un hombre que agoniza en una ruta desolada? La Generación Beat se remonta a las fiestas desaforadas que celebraba mi padre en los años 20 y 30 en Nueva Inglaterra, fiestas tan ruidosas que nadie podía dormir en varias calles a la redonda y cuando llegaban por fin los policías todos tomaban un trago.
Se remonta a los disparates de la infancia, al juego de las sombras de los árboles movidos por el viento del otoño de Nueva Inglaterra y al aullido del Hombre de la Luna en un banco de arena hasta que lo atábamos al árbol (era un chico “mayor”, de unos quince años), la risa maniática de los locos del barrio, la furia de las pandillas que jugaban al básquet en el parque hasta bien entrada la noche.
Se remonta a los días que precedieron a la Segunda Guerra Mundial, días insensatos en que los adolescentes tomaban cerveza los viernes a la noche en los salones de Lake y combatían la resaca el sábado a la tarde jugando al básquet y, al final, un chapuzón en el río — y a nuestros padres que usaban sombreros de paja como W.C. Fields.
Se remonta al balbuceo sin sentido de Los tres chiflados, a los desvaríos de los Hermanos Marx (la ternura del Ángel Harpo y su arpa). Se remonta a las cancioncitas de las viejas historietas (Krazy Kat y el ladrillo irracional) — a Laurel y Hardy en la Legión Extranjera — al Conde Drácula y su sonrisa, al Conde Drácula que se estremece y sisea detrás de la Cruz — al Golem que sembraba el terror entre los perseguidores del ghetto — a la sabiduría serena de una película sobre la India, desapegada del argumento — al alegre Chino Tao que trota por las vereditas de la vieja Shanghái de Clark Gable — al Árabe sagrado que advierte sobre la proximidad del Ramadán.
Al Hombre Lobo de Londres, distinguido doctor de chaqueta de terciopelo que fuma pipa a la luz de una lámpara y lee volúmenes de botánica y al que le crecen de pronto pelos en las manos y su gato maúlla y se pierde en la noche con una gorra raída como las gorras de los que mendigan comida — a Lamont Cranston, tan frío y seguro, que de repente se convierte en una Sombra exaltada que chilla mwee hee hee ha ha en las callecitas de una Nueva York imaginaria.
A Popeye El Marino y la Bruja del Mar y las bordas engrasadas de los barcos, a Captain Easy y Wash Tubbs que gritan excitados sobre latas de duraznos en almíbar en una isla de caníbales, a Wimpy cuando busca una hamburguesa con sus ojos de rayos X, una de esas hamburguesas que ya no se hacen más.
A Jiggs cuando traspasa en el aire casas amuebladas, a Jiggs y los chicos del bar y el corned beef y los repollos en el ocaso — a King Kong cuando mira enamorado a Fay Wray por la ventana del hotel — no, mejor, a Bruce Cabot con gorra de capitán que grita “A bordo” en el barco de vapor. Se remonta a cuando les tiraban uvas a los crooners y campesinos en bares habitados por las reinas del burlesque.
A cuando los padres llevaban a sus hijos a los juegos de la Liga Twi. A los días de Babe Callahan en el malecón, a Dick Barthelmess cuando acampaba bajo un farol de Londres. Al viejo Basil Rathbone cuando buscaba al Sabueso de Baskerville (un perro tan grande como el Lobo Gris que destruirá a Odín) — al legañoso Doctor Watson con un vaso de brandy en la mano.
A los tobillos de Joan Crawford en la niebla, a su blusa a rayas fumando un cigarrillo con los labios apretados en la punta de un muelle. Al silbido de los trenes de vapor al atravesar un bosque de pinos. A la alegría de América, la honestidad de América, la honestidad de los trabajadores de los tiempos idos, con sombreros de paja y la honestidad de los que hacían fila en el Puente de Brooklyn en Winterset, el gracioso rencor de los viejos estadounidenses como Big Boy Williams cuando decía “¿Hoo? ¿Hee? ¿Huh?” en una película sobre Mack Trucks y las puertas giratorias del comedor.
A Clark Gable, su sonrisa puntual, su confiada malicia. Igual que mi abuelo, esta América estaba investida de una individualidad incorruptible que empezó a extinguirse hacia el final de la Segunda Guerra Mundial con tantos hombres muertos (puedo recordar media docena de los grupos de mi infancia) pero de pronto renació en los hipsters que se desplazan de un lado al otro y dicen “Crazy, man”.

La primera vez que vi a los hipsters en Times Square, en 1944, no me gustaron. Uno de ellos, Huncke, de Chicago, se me acercó y me dijo “I’m beat”.
Supe enseguida a qué se refería. Todavía no me gustaba el bop que tocaban Bird Parker, Dizzy Gillespie y Bags Jackson (en vibráfono), el último de los grandes músicos de swing fue Don Byas, que se fue a España poco después, y entonces empecé a escuchar…
pero ya antes yo iba a buscar el jazz que necesitaba al viejo Minton’s Playhouse (Lester Young, Ben Webster, Joey Guy, Charlie Christian y otros) y cuando descubrí a Bird y a Dizzy en Three Deuces me di cuenta de que eran músicos serios que tocaban con un sonido pasmosamente nuevo y ya no me importó lo que yo pensaba antes ni lo que pensaba mi amigo Seymour.
Y yo estaba en la barra con una cerveza y Dizzy se acercó a pedir un vaso de agua, se puso delante de mí y sostuvo el vaso con las dos manos alrededor de mi cabeza e hizo unos pasos de baile, como si supiera que algún día escribiría sobre él, o que por una rara circunstancia una de sus piezas llevaría mi nombre. De Charlie Parker se decía en Harlem que era el músico más grande desde Chu Berry y Louis Armstrong.
Como sea, los hipsters, cuya música era el bop, parecían criminales pero hablaban de las mismas cosas que me interesaban, largas divagaciones de visiones y experiencias personales, confesiones nocturnas colmadas de las esperanzas que la Guerra había reprimido y vuelto ilícitas, tribulaciones, rumores de un alma nueva (la vieja alma humana).
Y así se nos apareció Huncke y dijo “I’m beat” con un brillo radiante en los ojos desesperados… una palabra acuñada tal vez en algún carnaval del Medioeste o en una cafetería frecuentada por yonquis. Era un lenguaje nuevo, una jerga (negra) que uno aprendía enseguida, giros como “hung-up”, que no podía ser más económico y significar tantas cosas.
Algunos de estos hipsters estaban completamente locos y hablaban sin parar. Era el jazz. El jazz moderno de Symphony Sid y el bop, toda la noche, todas las noches. Hacia 1948 la cosa empezó a tomar forma. Fue el año feroz en que varios de nosotros andábamos por la calle y saludábamos a todos y nos parábamos a hablar con cualquiera que nos mirara.
Los hipsters tenían ojos. Fue el año en que vi a Montgomery Clift sin afeitar, con un saco gastado mientras caminaba desmañadamente en la Madison Avenue con una mujer. Fue el año en que vi también a Charlie Bird Parker con tricota negra vagando por la Eighth Avenue junto a Babs Gonzales y una chica hermosa.
Hacia 1948, los hipsters, o beatsters, se dividían en “cool” y “hot”. Gran parte de los malentendidos sobres los hipsters y la Generación Beat derivan hoy del hecho de que existían dos estilos distintos: el “cool”, de barba y sabiduría lacónica, o con melena, delante de un vaso de cerveza sin tocar en algún cubículo beatnik.
Que habla distante en voz baja y cuyas mujeres callan y usan ropa negra; y el “hot”, de mirada brillante, verborrágico (por lo general, ingenuo y confiado), un loco que corre de un bar a otro bar, de un colchón a otro, ruidoso, incansable entre los beatniks subterráneos que lo ignoran.
La mayoría de los artistas de la Generación Beat pertenece a la escuela “hot”; esa llama, preciosa como una joya preciosa, necesitaba un poco de calor. En muchos casos, la mezcla es 50 y 50. Fue así por ejemplo que un hipster “hot” como yo se volvió “cool” por la vía de la meditación budista, aunque cuando voy a ver jazz me dan todavía ganas de gritarles a los músicos “¡Uhhhhhh!”.
En 1948, los hipsters “hot” andaban en coches como en En el camino, buscaban el jazz más furioso, el de Willis Jackson o el de Lucky Thompson (al principio) o la big band de Chubby Jackson, mientras que los “hipsters cool” se quedaban fríos en un silencio de muerte cuando escuchaban a grupos superiores como los de Lennie Tristano o Miles Davis. En realidad, era lo mismo, salvo por el hecho de que se convirtió en una generación nacional y el nombre “beat” quedó cristalizado (todos los hipsters odian esa palabra).
La palabra beat significaba inicialmente pobre, abatido, marginal, designaba al vagabundo triste que dormía en el metro. Ahora que se volvió oficial incluye a gente que no duerme en el metro sino que imposta cierto gesto o actitud. La Generación Beat se convirtió en un slogan, en una etiqueta para describir una revolución en los modales de los Estados Unidos.

Marlon Brando no fue el primero en llevarla al cine. Antes estuvieron Dane Clark con su rostro dostoievskiano y su acento de Brooklyn, y por supuesto, Garfield. Las miradas reservadas eran beat, no lo olvidemos. Bogart. Lorre era beat. En M, Peter Lorre inauguró una forma vencida de caminar.
Escribí En el camino a lo largo de tres semanas en el hermoso mes de mayo de 1951, mientras vivía en Chelsea, en el Lower East Side de Manhattan, en un rollo de teletipo de treinta metros, y puse allí en palabras a la Generación Beat; conté al pie de la letra qué hacía yo en esas fiestas universitarias rabiosas en cuartitos atiborrados de jóvenes.
“Estos tipos son geniales, pero ¿dónde están Dean Moriarty y Carlos Marx? Bueno, creo que no pertenecían a ese grupo, eran demasiado oscuros, demasiado singulares, demasiado subterráneos, y poco a poco empiezo a reunir un nuevo tipo de generación beat.” El manuscrito de En el camino recibió juicios negativos, nadie veía sus posibilidades comerciales, pero el que era entonces mi editor, un hombre muy inteligente, me dijo “Jack, esto parece Dostoievski, ¿pero qué puedo hacer con algo así en esta época?”.
No era el momento. Por eso durante los seis años siguientes fui vagabundo, guardafrenos, marinero, mendigo, indio en México, todo lo que se les ocurra, y seguí escribiendo porque mi héroe era Goethe y creía en el arte y quería algún día escribir la tercera parte del Fausto, y lo hice más adelante en Doctor Sax.
Después, en 1952, la revista dominical de The New York Times publicó un artículo con el título “‘Esta es una Generación Beat’” (con todas esas comillas) y el artículo aseguraba que yo había usado esa palabra por primera vez “cuando el rostro era aún difícil de reconocer”, el rostro de la generación.
Hubo más tarde algunas discusiones acerca de la Generación Beat, pero el nombre empezó a circular realmente en 1955, cuando publiqué un fragmento de En el camino (combinado con partes de Visions of Neal) con el seudónimo de “Jean-Louis”; el título era Jazz of the Beat Generation y estaba presentado como parte de una novela in progress llamada Beat Generation (un título que, a instancias de mi nuevo editor, cambié por el de En el camino).
Por todos lados empezaron a aparecer curiosos hepcats e incluso los universitarios empezaron a usar las palabras que yo había escuchado en Times Square a principios de los 40; la cosa se expandía. Pero cuando los editores finalmente juntaron coraje y publicaron En el camino, en 1957, todo explotó; no quedó nadie que no hablara de la Generación Beat. Di cientos de entrevistas en las que tuve que responder por el “significado” de ella. La gente empezó a llamarse a sí misma beatniks, beats, jazzniks, bopniks, bugniks y a mí se me definió como el “avatar” de todo esto.
Pero fue como simple católico, y no por la insistencia de ninguno de estos “niks” ni para buscar su aprobación, que fui una tarde a la iglesia de mi infancia (a una de ellas), Ste. Jeanne d’Arc, en Lowell, Mass., y de pronto, con los ojos llenos de lágrimas, tuve una visión de lo que realmente había querido decir con beat mientras escuchaba el silencio sagrado de la iglesia (era el único, a las cinco de la tarde, los perros ladraban afuera, los chicos gritaban, el viento arrastraba las hojas secas, los pabilos vacilaban), la visión de que beat quería decir beatífico…
Y el sacerdote hablaba el domingo por la mañana, cuando de pronto, por la nave lateral de la iglesia, entró un grupo de personajes de la Generación Beat, abrigados, con sobretodos como agentes del I.R.A., llegando silenciosos a la religión… Entonces me di cuenta.
Pero esto fue en 1954, así que imagínense el horror que sentí en 1957 y 1958 cuando empecé a advertir que lo beat se generalizaba a los diarios y las revistas, la TV y el viscoso circuito de Hollywood que comprendía la “delincuencia juvenil” y el horror de ciertos clubes de Nueva York y Los Ángeles, y decía que eso era beat, que eso era beatífico…
Multitud de tarados que marcharon contra los Giants de San Francisco para protestar por el béisbol, cuando mi ambición infantil había sido ser una estrella de las grandes ligas, un bateador como Ted Williams, y ese año, era 1951, cuando Bobby Thompson logró ese inolvidable homerun, salté de alegría ¡y escribí poemas para explicar cómo era posible que, al final, el espíritu humano triunfara!
O cuando había algún asesinato, un asesinato de rutina en North Beach, se lo atribuían a la Generación Beat, aun cuando en la infancia me conocían como el loco del barrio que impedía que apedrearan a las ardillas o que frieran serpientes en latas o que molestaran a las ranas con tronquitos. Mi hermano murió a los nueve años, se llamaba Gerard Kerouac, y él me había dicho:
“Ti Jean, no lastimes nunca a ningún ser vivo, todos los seres vivos, un gatito, una ardilla, lo que sea, irán directamente al cielo, a los brazos níveos de Dios, así que nunca los lastimes y si alguien lo hace hay que impedirlo de la manera más pacífica posible”,
y cuando él murió una procesión de monjas sombrías de la parroquia de St. Louis de France se detuvo ante su lecho de muerte (1926) para oír sus últimas palabras sobre el Cielo. Y también mi padre, Leo, que nunca levantó una mano para castigarme ni para castigar a las mascotas de la casa. Eso me enseñaron en casa.
Nunca tuve nada que ver con la violencia, ni con el odio, la crueldad ni con el sinsentido del horror, si bien, a pesar a todo, Dios, cuya misericordia está fuera del alcance de la imaginación de los hombres, perdonará finalmente todo… de aquí a un millón de años preguntaré por tu destino, América.
MICROPOESÍA: EL ARTE DE DECIR MUCHO CON POCAS PALABRAS

Y ahora hay sketches beatniks en televisión, sátiras con chicas vestidas de negro y tipos de jeans, navajas, camisetas transpiradas y esvásticas tatuadas en el antebrazo, sátiras que mira el público respetable basadas astutamente en el atuendo de los Hermanos Brooks, jeans y camisetas.
Lo dicho: un cambio en la moda y en los modales, la espuma de la historia — como ocurrió en el pasaje del Iluminismo, de la época de Voltaire que pensaba sentado en una silla al romántico Chatterton a la luz de la luna — o en el pasaje de Teddy Roosevelt a Scott Fitzgerald… no hay de qué preocuparse.
En realidad, lo beat procede de la antigua celebración americana y cambiarán solamente algunos vestidos y pantalones y las sillas del comedor quedarán anticuadas y pronto tendremos Secretarias de Estado beat, y se instituirán nuevos fuegos fatuos y nuevas razones para la malicia y nuevas razones para la virtud y para el perdón…
Pero aun así, aun así, qué pena, qué pena me dan quienes creen que la Generación Beat significa crimen, delincuencia, inmoralidad, amoralidad… me dan pena aquellos que la atacan simplemente porque no entienden la historia y los anhelos del alma humana… pena los que no se dan cuenta de que los Estados Unidos deben cambiar, y que cambiarán, que será mejor.
Pena también quienes creen en la bomba atómica, quienes creen que hay que odiar a la madre y al padre, quienes niegan el más importante de los Diez Mandamientos, pena los que no creen en la increíble bondad del amor sexual, pena aquellos que son los portavoces de la muerte, pena quienes creen en el conflicto y el horror y la violencia y en llenar los libros y las pantallas y las salas con esa basura, pena incluso aquellos que filman películas perversas sobre la Generación Beat, películas en las que la inocente ama de casa es violada por un beatnik. Pena los sombríos pecadores a quienes Dios perdonará de todos modos…
Me dan pena los que escupen a la Generación Beat, el viento los disipará y los borrará de la historia.
*Este artículo de Jack Kerouac es parte del libro La filosofía de la Generación Beat y otros escritos (2015) de la editorial argentina Caja Negra. Lo publicamos aquí con el permiso de los editores. El texto, en inglés, fue publicado originalmente en la revista Playboy, en junio de 1959.
Agatha Vega
Columnista de cultura alternativa y crítica. Con background en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y 9 años de trayectoria en El Universal, Remezcla y Cultura Inquieta, mi enfoque es el análisis profundo de la contracultura y el arte contemporáneo. Te ofrezco la lectura más rigurosa de los movimientos culturales que moldean nuestra época.